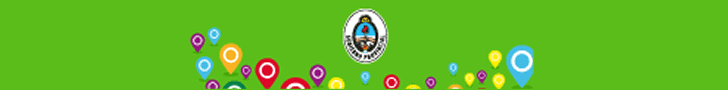Regresar hasta San Luis, para sumarse a la caravana de peregrinos es algo que muchos hacen en los primeros días de julio. Luego, las postales se suceden.
Sombras en la penumbra calentándose las manos al ras de una taza de mate cocido, una fila de caballos esperando por su pilcha, la idea de que el abrigo será insuficiente junto con el amedrentamiento ante las nubes en lo alto.
Era 2015. Recuerdo la ansiedad a la hora de partir, pues el camino era largo y la Madre nos esperaba.
A paso lento nos encontró el alba, dando luz a los rostros hermanados en caravana.

Veo en mi memoria potros, yeguas y padrillos, todos en su gala, con espuelas de plata, estribos de bronce, riendas de colores, monturas de cuero y mantas artesanales.
LA CITA
-
Bajo los toldos de las carretas asomaban santos y fieles. San Luisito custodiado por los mejores rodados, rodeado de carteles con agradecimientos, nombres de parajes y apellidos de familias.
Y cómo olvidar a los niños gauchos, divertidos en la aventura, montando solos sus ponis, sonriendo en la parte trasera de los carros o acompañando a sus padres al frente de los equinos.
El sonido de ambiente se componía de risas, rezos, músicas folklóricas, algún que otro ritmo tropical y largas charlas con amigos y desconocidos.
Los colores a la vista eran variados. El cielo, entre celeste reluciente y gris pesado. Los animales eran algunos negros, otros blancos, pardos, rojos o castaños; y los había de todo tipo: bayos, malacara, pintos, albos, atigrados, lobunos, nevados, tordillos, zainos, rosillos, plateados y dorados.
Los jinetes aportaban los demás tonos, con sus sombreros de cuero beige y sus boinas verdes o rojas, con sus botas marrones y negras y sus alpargatas azules, con sus bombachas y sus polainas adornadas con bordados, con sus camisas y pañuelos del color de la Patria, pero sobre todo, con sus ponchos y chalecos, con lemas, tramas y siglas distintivas de agrupaciones, orígenes y clanes.

Hacia el mediodía el sol se hacía sentir, invitando a parar un ratito al costado de la ruta para comer unas mandarinas, tomar agua o por qué no, saborear un vinito. Y, ya que estamos, prender un fuego y comer carne asada con mandioca. Con moderación, por supuesto, todavía quedaba un largo trecho y los pies empezaban a pesar. Por suerte, los chúcaros ayudaban a mantenerse en alerta y despiertos, igual que los bailadores, que interrumpían festivos el paso al ritmo de un chamamé.
Junto con la noche cayó la lluvia, sugiriendo el descanso. Algunos volvían a sus casas, o a paradores preparados para la ocasión, dejando a los caballos en guarderías a la vera del camino. Casi todos preferían acampar ahí mismo, donde los encontró el cansancio.
El viaje de retorno presentaba carpas y fogones por doquier. Guitarras, bebidas espirituosas, chistes picantes y versos payados completaban el panorama.
Sin importar donde pernocta uno, la consigna era reponer fuerzas al cuerpo y al alma. Es que todavía quedaba un día de tramo.

El crepúsculo limpió el cielo. La mañana nos encontró retomando el rumbo con un sol radiante. Aun estando a pocos kilómetros de la ciudad, los olores del paisaje te sumergían en el campo: arboles, yuyos y flores, caballos, asado y torta frita, cuero y forraje.
Hacia el mediodía, se podía percibir la alegría de cumplir con la promesa, de superar los obstáculos del cuerpo y el clima, de haber compartido tanto con los hermanos de fe.
Cuando las piernas parecían de plomo y la espalda empezaba a aflojar, comenzamos a visualizar a lo lejos a la Virgen de Itatí, coronando la cúpula de la Basílica.
A medida que la tarde empezaba a apagarse, el templo encendía sus luces y parecía cada vez más cercano.
Aparecían los últimos alientos de fuerza entre los peregrinos, junto con unas cuantas “selfies” de victoria y los festejos de quienes nos esperaban. El “flaco” Cosarinsky animaba la parada y La Pilarcita, montada como la mejor, nos regalaba unos acordes de tradición con su acordeón infaltable.

Al llegar por fin y recibidos como héroes, algunos se persignaban, otros se encontraban con sus familias, la mayoría iba directo a saludar a la Madre, subiendo a paso lento las escalinatas. Sea como sea, uno se sentía distinto, bendecido y agradecido por tan hermosa experiencia, comprendiendo que la vida misma es una peregrinación. Y que lo importante en ella es el camino.